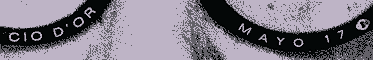Cinco años han pasado desde aquel 11 de marzo en que el mundo escuchó una declaración que cambiaría la historia. En una rueda de prensa que aún resuena en la memoria colectiva, la Organización Mundial de la Salud anunció lo impensable: la COVID-19 se había convertido en una pandemia. En ese momento, quizás nadie comprendía del todo lo que significaba, pero en los días que siguieron, la realidad se impuso con una fuerza abrumadora.
Las fronteras cerraron, las calles quedaron desiertas y el sonido del silencio se volvió ensordecedor. De un día para otro, la vida como la conocíamos dejó de existir. Lo cotidiano se convirtió en un lujo inalcanzable: un café con amigos, un paseo sin restricciones, una simple reunión familiar. Pero lo más devastador fue la ausencia, el vacío que dejaron quienes se fueron demasiado pronto.
En los hospitales, el cansancio se medía en horas sin dormir y en cuerpos agotados que no podían permitirse el descanso. Los trabajadores de la salud se convirtieron en la última línea de defensa, en testigos silenciosos de despedidas sin abrazos y en guardianes de una esperanza que, a veces, parecía desvanecerse. Su esfuerzo no solo salvó vidas, sino que sostuvo al mundo en los momentos más oscuros.
Hoy, al mirar atrás, es inevitable preguntarse cómo llegamos hasta aquí. La pandemia nos dejó cicatrices visibles e invisibles, pero también nos enseñó lo frágil y valioso que es el tiempo. Nos mostró la importancia de la resiliencia, la solidaridad y la capacidad humana de reinventarse ante la adversidad.
Cinco años después, el mundo sigue en marcha, y lo que un día fue caos hoy es recuerdo. Sin embargo, hay algo que sigue desconcertando: ¿En qué momento pasó el tiempo tan rápido?